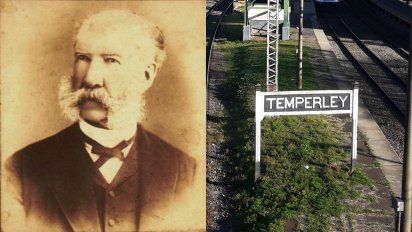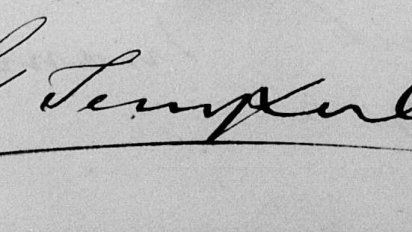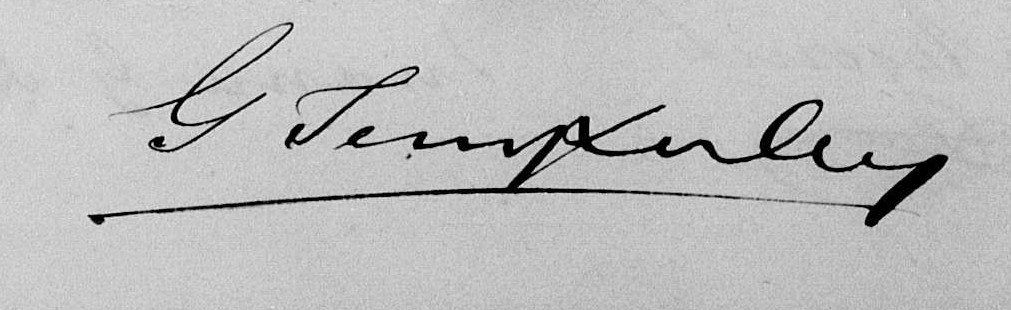Cuando una barre con el rastrillo las hojas secas de un albaricoque en otoño, concurren pensamientos inesperados que acompañan el ritmo monótono de lo que se arrastra. Las neuronas recorren pistas remotas que, aparentemente, no vienen a cuento. Son asociaciones de ideas aleatorias. Metáforas a punta pala: arraste de hojas...arrastre de hechos pasados...arrastre...arrastre, una queda para el arrastre; así quedé yo después del parto, con esa sutura de una episiotomía en el hospital Penna de Buenos Aires, a raíz del nacimiento de mi primer hijo, donde, por única vez en mi vida experimenté el paso de la aguja y el hilo suturando mis carnes sin sentir dolor. Algo había separado el dolor del sufrimiento. Allí no hubo arrastre, sino sorpresa. ¿Sería la felicidad por el hijo deseado; ese escurridizo y remanido estado interior que ha llenado páginas y más páginas de la literatura universal? A todo esto, ¿existe la felicidad? Y qué sé yo. Ya me conformo con vivir tranquila. Acá intercalo un párrafo de Jorge Luis Borges sobre este tema: "Tampoco jugaré a ser feliz, porque lo soy a ratos perdidos. Pero a veces, caminando por la calle, siento una racha de felicidad, y trato de no indagar por la razón; porque si lo hago comprobaré con harta felicidad que me sobran motivos de desventura" (Borges).
Las hojas amarillas sonríen al paso del rastrillo, ya no tienen clorofila ni nada importante que hacer. Han sido separadas de la rama pero todavía viven aunque no padecen. (Como mi episiotomía) Se dejan llevar...eso es una vida serena, como mi vejez tranquila. ¡Qué diferencia con las urgencias de la juventud!
Hablando de juventud, Bartolo, el joven gato de mis vecinos, se trepó torpemente al árbol y, tratando de no caerse, sacudió las ramas, que mansamente dejaron caer hojas viejitas sobre mi cabeza y me brindó involuntariamente, una chispa de felicidad y de risa.
De padres neuróticos suelen salir hijos neuróticos. Y así, en el maremágnum de los vértigos emocionales, nacieron y crecieron mis 3 hijos. Los pobres ni se imaginaban donde habían caído. Porque los hijos no nos eligen, simplemente nacen y se tienen que aguantar con lo que hay. Igual que nosotros con nuestros padres y así hasta el origen de la primera ameba. Pero la neurosis no tiene nada que ver con la dureza o blandura del corazón, con los sentimientos hacia los demás, con la empatía (palabra de moda poco aplicada en la práctica). Cada uno de nosotros, en esta familia, tiene una madera esencial y primaria y cada uno de nosotros fue arrojado al mundo que nos tocó, sin contemplaciones. Con esos elementos, nuestro entorno y con esa madera, nuestra genética; nos miramos las manos y, siempre pero siempre, tomamos decisiones con lo que tenemos en estas manos. Tenemos el imperativo categórico que podemos (Kant). No mucho más. Improvisamos. Hablando de improvisaciones, estoy podando un rosal. Improvisando: cortando ramas llevada por el instinto y con cuidado de no pincharme, aunque muchas veces me pincho igual. Eso pasa con las familias también: nos pinchamos, nos decimos cosas dolorosas sin medir las consecuencias y a la vuelta de los años nos hemos podado mal, dejando cicatrices que duelen más que las propias heridas y que han terminado por crear auténticos cañadones. Si todo se redujera a podar un rosal... en fin.
Uno es un DASEIN, según Martín Heidegger, un humano con un escenario ya montado donde los personajes, la historia que nos antecede, la educación, la política y mucho más, condicionan nuestro futuro y delinean nuestra personalidad. Mi hijo mayor Camilo hizo cosas, con las posibilidades de que disponía, que siempre le agradeceré, pero hay una que destaca con luz propia: él solito tuvo que cortar (podar) el cordón umbilical conmigo porque yo no podía. Simplemente no podía. Y eso sí que es enfermizo. Me recuerda a mi tenaz enredadera, que lo invade todo con su amoroso verde y sus patitas adherentes: un apego demasiado pegote. Mi hijo logró deconstruirse (como dicen ahora) y de a poco, reconstruirse en otro país partiendo de cero. Años más tarde pudo darle trabajo en el cámping de Dinamarca a su ex y a su hijo y, aunque después las cosas terminaron como el rosario de la aurora (porque trabajar con la familia es muy complicado), acá estamos para rescatar lo positivo, coser y no cortar y dejar atrás las lastimaduras para que, si es posible, se vayan curando con el paso de los siglos. Cuando los bordes de una herida se acercan y contactan nítida e íntimamente, (como en los tejidos bucales. Deformación profesional) es probable que lleguen a cicatrizar. OJALÁ.

Y hablando de heridas, es como cuando me muerde los pies mi ganso ampurdanés bautizado en la religión de los agnósticos Cuaco, que me sigue como un perrito y ha decidido quedarse a vivir con nosotros sin permiso; las lastimaduras que provoca son las de un animal salvaje. A lo mejor es una muestra de cariño y los dasein no sabemos interpretarlas. Eso no impide que lo saque a escobazos, obvio. Y al final, tampoco sabemos interpretar a los de nuestro propio idioma. Todo se ha vuelto cada vez más incomprensible, como los algoritmos.
Sigo hilando reflexiones mientras trabajo en mi jardín. Con la llegada del otoño, el césped ha sido tapizado por un manto de tréboles. Debajo está esa maraña dura y consistente del gramillón. Al igual que nosotros, que nos volvemos impenetrables. ¿Será como con el principito, que lo esencial es invisible a los ojos?
El viento de levante arrecia y las altísimas palmeras doblan sus troncos pero no se quiebran, aunque murmuren entre sí, protestando, porque se les arruina el peinado. Mi hija Cuyén, la segunda y la del medio, sostuvo ella solita, como una palmerita muy resultona, a mi empresa mientras yo transitaba mi particular calvario: una enfermedad autoinmune y como colofón una reabsorción de la cabeza del fémur con posterior prótesis de cadera. Durante un año ella se ocupó de todo mientras yo hacía lo que podía, trabajando a los trompicones, mientras me iba curando de a poco. Del cuerpo y del alma. Como si eso fuera poco, ella me puso en contacto con una familia muy buena que me alquiló la casa de La Rosaleda, en Chiclana, con lo cual me resolvió un problema y no sólo eso: poco tiempo después esa misma familia me la compró. Esa venta salvó mi siempre arriesgada economía de la crisis de la quiebra de Lehmans Brothers. Mi hija Cuyén es una chica decidida, como cuando era jovencita y se largó a Londres a explorar el mundo como una semilla que vuela grandes distancias para intentar fructificar en otros idiomas.

Hay en mi jardín árboles de hoja caduca y de hoja perenne. Los de hoja perenne están siempre presentes, en las buenas y en las malas. Así es mi hijo Alejo, que estuvo al lado de su padre en Argentina hasta su muerte, en los momentos más aciagos y terribles de una enfermedad terminal. Eso no lo hace cualquiera por un padre que estuvo ausente la mayor parte de su vida. Años antes, me acompañó durante mi recuperación de la cadera, aunque tuvo que venir de Londres, donde vivía en ese momento. De hecho, en la clínica dónde me operaron, en mi primera ducha después de la cirugía, me armó un camino con toallas hasta el baño para que no me resbalara con las muletas; eso fue para mí, un precioso recuerdo que atesoro y que nunca olvidaré. Allí comprobé que este chico tenía vocación de cuidador, de protector, como las copas de las higueras bien podadas, que son la sombrilla más perfecta para el prepotente sol del verano.
Y llegado el momento tuvo el valor de desapegarse él también e iniciar una nueva vida en Argentina, alejándose de cosas que le hacían daño, por ejemplo, una familia neurótica. Mis hijos saben volar con alas propias, sólo espero que sepan aterrizar cuando llegue el momento. Como se bastan a sí mismos, creo que todavía no aprendieron, que, en tiempos difíciles, más vale unirse que alejarse. Y no me refiero a la lejanía física. Pero ya lo descubrirán, como dice el Martín Fierro. La vida se encarga generalmente de eso.

Siempre que el granado de mi jardín está feliz con sus grandes frutos colgando, una no puede dejar de evocar un arbolito de navidad. Navidades hubo muchas pero yo no olvidaré con particular ternura una en la que, milagrosamente, estábamos todos. La reunión era en el piso mío de Cádiz y ya habíamos cenado. Cuyén bajó a comprar algo (alcohólico, seguro) y se encontró con 2 alemanes desconocidos, totalmente perdidos y que pululaban desorientados, buscando un hotel dónde quedarse. Hablaban un inglés perfecto. Ni lenta ni perezosa se los trajo a mi casa a cenar lo que había quedado. Charlamos hasta quedarnos sin saliva. Encantadores los dos.
A Alejo le pareció disparatado que trajera a dos desconocidos a una reunión íntima y familiar (siempre tan formalito) y por eso estuvo un tiempo con cara de malas pulgas, pero eso no le impidió relajarse luego y salir de copas con ellos hasta las tantas de la madrugada y conseguirles un hotel. Fue una Navidad muy divertida. Camilo se reía como nunca de la inesperada situación. Es un lindo recuerdo de cuando estábamos juntos. El factor imponderable apareció muchos años más tarde: el coronavirus. El mundo ya no volverá a ser igual. Está en manos de pocas personas y ahora nos gobiernan los algoritmos, que no están al alcance y al espíritu crítico de cualquiera, con lo cual, estamos en sus dudosas manos. Lo del libre albedrío démoslo por muerto y hagamos lo que podamos.
Sólo nos queda el amor, aquéllo que según Ignacio Martínez Mendizábal, el paleontólogo de la sierra de Atapuerca, empujó a la selección natural de nuestra especie. Sólo nos queda el amor. ¿De verdad habrá subsistido?